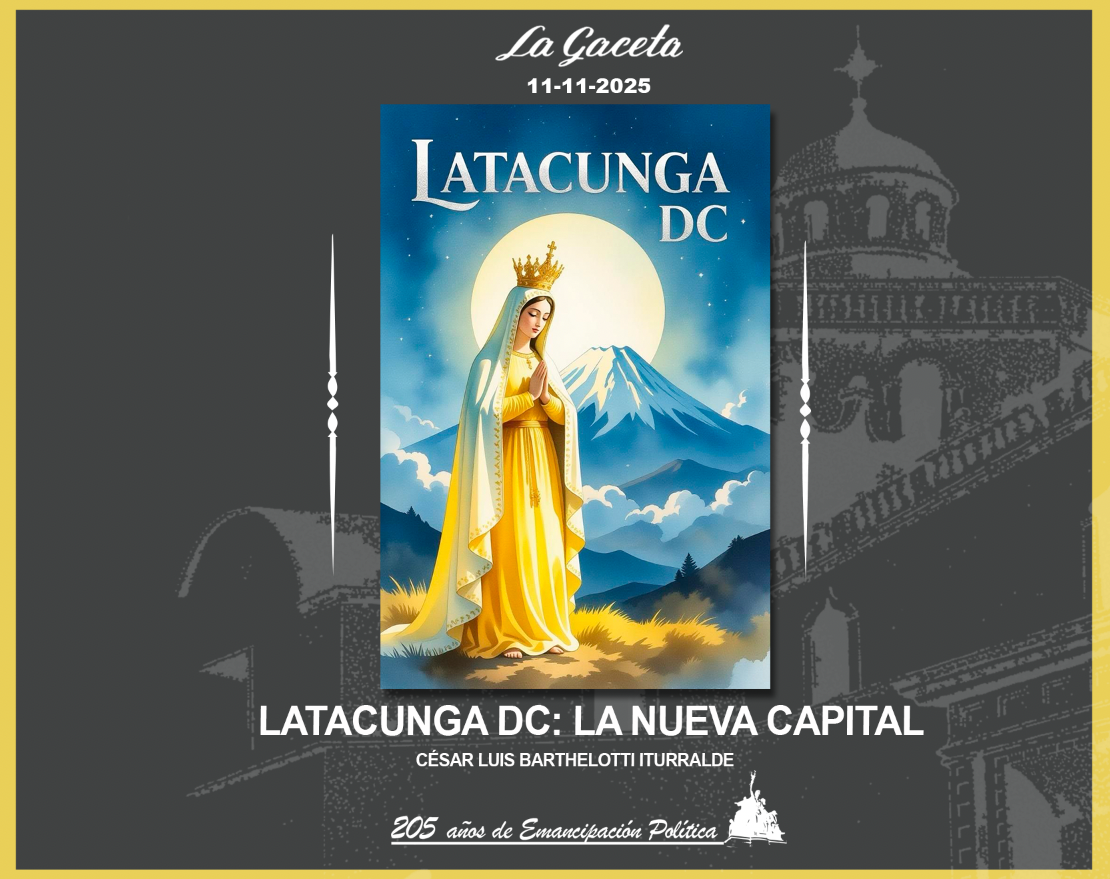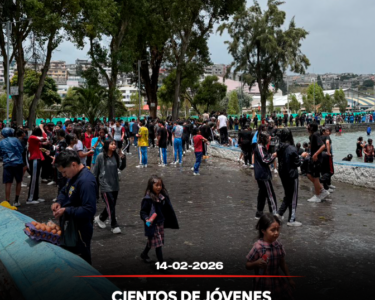Yo no era de jugar fútbol. Mi juego era otro. Me sentaba en el muro alto de la casa de mis abuelos, en San Sebastián, y desde ahí miraba al Cotopaxi y jugaba a ser presidente. Mi única espectadora era Pelusa, la perrita de mis abuelitos, que se echaba a mis pies y me escuchaba con una paciencia infinita. En ese mismo muro aprendí a mirar la ciudad. Aprendí que Latacunga no es solo calles y casas: es historia viva, es identidad, es esa mezcla entre orgullo y nostalgia que no se pierde.
Desde la ventana del cuarto de mis abuelos se veía la plaza de San Sebastián y, al fondo, la parte norte de la ciudad. Ahí, mi abuelo Blacho me enseñó a sumar y a restar jugando cartas. Aprendí a sumar antes que a leer. Y con él también caminé la Latacunga profunda: la rural, la que huele a tierra y a cosecha, la que saluda antes de preguntar. En el 92 lo acompañé en su campaña para consejero provincial y en el 94 para concejal municipal. Ahí conocí una ciudad que se oculta en los mapas: la Latacunga que te para en la esquina para preguntarte qué vas a hacer, y que te escucha porque le importas.
En familia, la que mandaba era mi bisabuela, Mami Rufi. Desde los tres años me servía café pasado y me decía: “El café negro es de los Barthelotti y Barthelotti que no tome café negro no es Barthelotti.” Yo molestaba a mis primos por eso (y lo sigo haciendo), desde entonces el café se volvió parte de mi sangre.
Latacunga se lleva en el paladar. En una allulla calientita con queso de hoja, en las chuchucaras que crujen, en la tortilla de palo que se come con las manos, en la tripa mishki de San Felipe servida en la esquina, o en un buen yaguarlocro que devuelve el alma.
Y es curioso: fuera de aquí, basta oler una fruta madura para que mi mente regrese a los helados de paila. No hay otro igual en el mundo. Ninguna receta los alcanza. Tal vez porque no es solo hielo y fruta: es infancia congelada en un sabor.
Pero también recuerdo los otros helados, los del Chiche Hervas, el viejito pingüino, como alguien le dijo, ese que nos rentaba las películas en VHS al fondo de su local mientras olías el inconfundible aroma a café, uno que otro cigarro y el olor a camaradería de sus asiduos clientes.
Lo más lindo de volver a Latacunga no es solo que te reconozcan en la calle, que te saluden y te abracen. Es reconocerse fuera. Porque el latacungueño sabe que unas allullas o unas chuchucaras abren puertas en cualquier gestión. Si en Quito o en Ambato hueles ese aroma, basta dar la vuelta: seguro encontrarás a un amigo, a un vecino, a alguien que lleva en el alma el mismo volcán.
Nuestra ciudad es fuerte, resiliente. Nos hemos levantado después de cada erupción del Cotopaxi, sí, pero también después de cada golpe económico, político o social. Y lo hemos hecho sin drama, con trabajo, con coraje. Así somos los latacungueños: cuando la tierra se mueve, ajustamos el paso y seguimos caminando.
Lo que hoy les propongo como Latacunga DC no es una idea cualquiera. Es una declaración. Siguiendo el ejemplo de Washington o de Bogotá, creo que ha llegado el momento de que Latacunga asuma su papel: la nueva sede del poder político del Ecuador. Pero no se trata solo de mover despachos. Se trata de construir una ciudad pensada, planificada, amada.
Y ojo: no quiero un cantón lleno solo de grandes obras —cuando lleguen, ojalá pronto—, sino una tierra cuyos hijos la amen, la conozcan, se sientan orgullosos de ella. Que el poder no sea solo político, sino emocional. Porque el verdadero poder está en querer quedarse, en querer volver, en hablar con orgullo de dónde uno viene.
Mi sueño es que Latacunga, de aquí al 2050, sea una ciudad planificada, ordenada, con educación, cultura, respeto, identidad y progreso. Que nuestros hijos y nietos crezcan sabiendo que aquí se piensa el país, se decide el país y se ama al país.
Así que bienvenidos a Latacunga DC, la nueva sede del poder político, la ciudad más bella del mundo, hija del volcán y bendecida eternamente por la Virgen de la Merced.
![]()